Enzo Ricordi (II)
Cuando en la mañana del 15 de febrero de 1999 leyó la esquela de D. Santiago Asegurado se alegró. Aquel hombre, más personaje que persona, había sido un conocido delincuente, con derivaciones en el mundo de la droga y la prostitución. Otro hombre hecho a sí mismo, pero en el lado oscuro de la sociedad y por los derroteros de la extorsión y el chantaje. Decían que debía algún muerto, pero nunca pudieron demostrarle nada. Estuvo varias veces en prisión, pero siempre por delitos de cuello blanco y siempre por poco tiempo. Muchos de los altos cargos de los gobiernos municipales y provinciales se decía que estaban en su nómina, amén de algunos inspectores de policía. También se decía que no pasaba nada en Bilna sin que D. Santiago no lo supiera. Lo conocía de los periódicos y de haber coincidido con él en algún acto al que ambos fueron invitados pero nunca cruzaron si quiera un par de palabras. Ni siquiera un saludo de cortesía. Cuando terminó de mirar la esquela, de una página completa, pensó en recortarla y guardarla en su cajón de las cosas a reutilizar. Tal vez alguna vez le sirviera para inspirarle un relato de criminales o para ilustrar en el futuro su tesis de la igualación. Nada nuevo, pero a lo que había sabido sacarle partido: la muerte es la igualación definitiva, y como tal debe ser tenida en cuenta por el Estado, que ha de procurar un mismo nivel de despedida a cada uno de sus integrantes. Realmente la idea era estúpida, lo sabía, pero gracias a la originalidad de la misma había podido cubrir desde la tesis hasta la defensa de la cátedra, ya que el problema de la equidad mortuoria tenía muchas aristas y posibilidades de hincarle el diente académico.
Como en una tormenta que comienza las primeras olas no hacen presagiar la violencia que pregonan, apenas se percata el mar de su presencia, pero en poco tiempo esas olas minúsculas se han transformado en mazas capaces de hundir un gran barco a poco que sus tripulantes no se anden con ojo. La primera ola, minúscula, le vino del ámbito universitario. Estando en la cafetería, trazando planes y estrategias para el asalto al rectorado con su habitual camarilla, uno de sus más leales colaboradores le mostró su extrañeza por su poca delicadeza al no asistir al entierro de D. Santiago, “al que tanto le debía”. Inicialmente tomó esas palabras por una broma y como tal la siguió: “si ya, pero es que temí que se empeñaran en que glosara la vida del difunto y me dio vergüenza, ¿quién soy yo para hablar de tan insigne personaje?” La ironía era una de sus mejores armas y a veces su tono de voz variaba de manera tan sutil que a los interlocutores les costaba enormemente saber si hablaba en serio o simplemente con mala leche.
Pero cuando desde diversos lugares le reprocharon lo mismo no supo que pensar. ¿Sería una broma de mal gusto urdida por algunos amigos, una de esas crueles de las que se hacían en televisión y en las que la víctima siempre terminaba haciendo el papel de estúpido? Desde luego quien hubiese tenido la ideita estaba pasándose de la raya. Todos sabían lo que pensaba del muerto y que estaba mejor muerto que no ordenando asesinatos o importando drogas con las que sus alumnos conseguían enganchar el viernes con el lunes y sus vidas a una piedra de molino.
Pero lo que realmente le dejó absolutamente desconcertado fue una carta que le fue entregada en mano en el despacho de la facultad por un tipo elegante que no se presentó y que se fue tan abruptamente como llegó. La carta, llena de faltas de ortografía infantiles venía firmada por Santiago Asegurado y era una cariñosa despedida. Sus ojos no daban crédito, debió leerla varias veces más hasta quedar en un estado cercano al coma.
Como en una tormenta que comienza las primeras olas no hacen presagiar la violencia que pregonan, apenas se percata el mar de su presencia, pero en poco tiempo esas olas minúsculas se han transformado en mazas capaces de hundir un gran barco a poco que sus tripulantes no se anden con ojo. La primera ola, minúscula, le vino del ámbito universitario. Estando en la cafetería, trazando planes y estrategias para el asalto al rectorado con su habitual camarilla, uno de sus más leales colaboradores le mostró su extrañeza por su poca delicadeza al no asistir al entierro de D. Santiago, “al que tanto le debía”. Inicialmente tomó esas palabras por una broma y como tal la siguió: “si ya, pero es que temí que se empeñaran en que glosara la vida del difunto y me dio vergüenza, ¿quién soy yo para hablar de tan insigne personaje?” La ironía era una de sus mejores armas y a veces su tono de voz variaba de manera tan sutil que a los interlocutores les costaba enormemente saber si hablaba en serio o simplemente con mala leche.
Pero cuando desde diversos lugares le reprocharon lo mismo no supo que pensar. ¿Sería una broma de mal gusto urdida por algunos amigos, una de esas crueles de las que se hacían en televisión y en las que la víctima siempre terminaba haciendo el papel de estúpido? Desde luego quien hubiese tenido la ideita estaba pasándose de la raya. Todos sabían lo que pensaba del muerto y que estaba mejor muerto que no ordenando asesinatos o importando drogas con las que sus alumnos conseguían enganchar el viernes con el lunes y sus vidas a una piedra de molino.
Pero lo que realmente le dejó absolutamente desconcertado fue una carta que le fue entregada en mano en el despacho de la facultad por un tipo elegante que no se presentó y que se fue tan abruptamente como llegó. La carta, llena de faltas de ortografía infantiles venía firmada por Santiago Asegurado y era una cariñosa despedida. Sus ojos no daban crédito, debió leerla varias veces más hasta quedar en un estado cercano al coma.
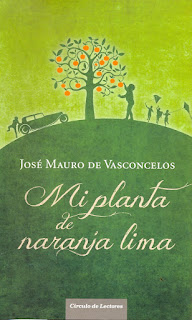

Comentarios
Publicar un comentario