Los verdes billetes verdes
Este artículo irá en el Anuario de la Asociación de la Prensa de 2008. La idea inicial era plantear el cierto contrasentido de algunos productos ecológicos, aunque al final me ha salido una enmienda a la totalidad.
El consumo es una compulsión moderna, un impulso que alienta el funcionamiento de nuestra sociedad capitalista y que se retroalimenta con la fabulosa oferta que tenemos a nuestra disposición. Hemos hecho del acopio de bienes un sinónimo de felicidad, sin darnos cuenta de que parte de nuestra inexistente alma la estamos perdiendo por el camino.
Cierto es que cuanto mayor es la oferta de bienes, más demanda; y, a más demanda, más producción. Y más empleo, y más renta… Y más consumo. Hasta tal punto ha llegado la confusión entre lo económico y la mejora de la calidad de vida que las últimas campañas electorales han estado más volcadas en cuestiones monetarias que en otras de mayor trascendencia estratégica, como la educación o la investigación.
Sin embargo, cuando miro atrás en el tiempo, hace 20 ó 30 años me doy cuenta de que era feliz teniendo muchas menos cosas que mis hijos, el mayor de los cuales siempre está aburrido. La tele de mi infancia comenzó en blanco y negro (aunque pronto le salieron los colores), tenía dos cadenas y sólo se podía ver por la tarde. Raro era el amigo que tuviera un ordenador (y eso ya entrados los años 80), y todos los coches y tanques teledirigidos tenían el mando unido por un cable. Pero creo que era razonablemente feliz, incluso muy feliz.
La consecución de un nuevo objeto nos proporciona una satisfacción efímera que rápidamente queda estrangulada por la angustia de todo aquello a lo que no hemos podido llegar, de forma que paradójicamente, en el momento de la historia de la humanidad de mayor progreso material, la sensación de insatisfacción es también mayor que nunca.
Nuestro modelo económico, el capitalismo de mercado, nos ha reportado a los países desarrollados unas cotas de bienestar elevadísimas. Nos ha permitido desarrollar nuestra esperanza de vida más allá de lo naturalmente esperable, nos ha permitido liberar tiempo para la creación de conocimientos y hemos diversificado de tal manera las actividades económicas que el número de profesiones no deja de aumentar.
Pero este capitalismo que tanto nos ha dado ofrece una segunda cara, bastante desagradable. Nuestro desarrollo, basado en una filosofía claramente individualista y, tal vez por ello cortoplacista, se ha producido a expensas del deterioro acelerado de nuestro medio ambiente. Un medio que, no se nos olvide, es el que nos proporciona nuestro propio sustento vital: no es sólo espacio del que podamos disponer a nuestro antojo. Afortunadamente para nosotros los españoles, hemos nacido del lado de los vencedores, del lado de los que han podido crecer a expensas de la expoliación del medio natural propio y ajeno. Pero en la medida que más y más personas se van sumando al carro del desarrollo en China, India y Rusia, más notoria es la insostenibilidad de nuestro modelo de crecimiento perpetuo.
La emergencia creada en torno al cambio climático es, posiblemente, la punta de lanza actual del ecologismo y la más afilada desde la perspectiva mediática que nunca haya tenido. En la lucha contra el calentamiento global se han lanzado propuestas de lo más variado, desde el infructuoso Protocolo de Kyoto, de repercusiones poco relevantes en el proceso, hasta el consumo de productos ecológicos.
Sin embargo, la base del problema, la naturaleza autodestructiva de nuestro modelo económico, no se pone en duda, y seguimos buscando la mejora a través del crecimiento del PIB y no del aumento de la calidad de vida, que posiblemente (a partir de un determinado nivel) se desacople de la serie de PIB en los países más avanzados.
En lugar de ello, el capitalismo ha hecho lo que sabe hacer mejor que ningún otro sistema antes: buscar oportunidades de negocio. Y así han crecido a nuestro alrededor miles de propuestas de productos ecológicos o “neutros” para el CO2: desde un queso producido con energías renovables, hasta los coches “ecológicos” que hacen de las mejoras en el rendimiento de los consumos una etiqueta de sostenibilidad para sus vehículos. De esta manera se amplía aún más la gama de productos a nuestra disposición, interpelando a nuestra mala conciencia ecológica. Preferimos comprarnos un coche supuestamente ecológico antes que plantearnos su verdadera utilidad para nosotros.
Así, los billetes generados, verdes como la verde y natural selva, entran a formar parte del sistema global, en el que se mezclan con los no tan verdes, marrones y amarillos, circulando por los mismos canales y por las mismas manos.
Así, en fin, en lugar de replantearnos nuestra forma de actuar con el planeta, nos enrocamos en el consumo y asumimos que lo ecológico es bueno per sé, sin mirar más allá, sin caer en los miles de kilos de materias primas que aparcamos cada día en la puerta de casa, para llevarnos a un trabajo al que se llega en menos de media hora andando, o en 10 minutos en autobús.
El consumo es una compulsión moderna, un impulso que alienta el funcionamiento de nuestra sociedad capitalista y que se retroalimenta con la fabulosa oferta que tenemos a nuestra disposición. Hemos hecho del acopio de bienes un sinónimo de felicidad, sin darnos cuenta de que parte de nuestra inexistente alma la estamos perdiendo por el camino.
Cierto es que cuanto mayor es la oferta de bienes, más demanda; y, a más demanda, más producción. Y más empleo, y más renta… Y más consumo. Hasta tal punto ha llegado la confusión entre lo económico y la mejora de la calidad de vida que las últimas campañas electorales han estado más volcadas en cuestiones monetarias que en otras de mayor trascendencia estratégica, como la educación o la investigación.
Sin embargo, cuando miro atrás en el tiempo, hace 20 ó 30 años me doy cuenta de que era feliz teniendo muchas menos cosas que mis hijos, el mayor de los cuales siempre está aburrido. La tele de mi infancia comenzó en blanco y negro (aunque pronto le salieron los colores), tenía dos cadenas y sólo se podía ver por la tarde. Raro era el amigo que tuviera un ordenador (y eso ya entrados los años 80), y todos los coches y tanques teledirigidos tenían el mando unido por un cable. Pero creo que era razonablemente feliz, incluso muy feliz.
La consecución de un nuevo objeto nos proporciona una satisfacción efímera que rápidamente queda estrangulada por la angustia de todo aquello a lo que no hemos podido llegar, de forma que paradójicamente, en el momento de la historia de la humanidad de mayor progreso material, la sensación de insatisfacción es también mayor que nunca.
Nuestro modelo económico, el capitalismo de mercado, nos ha reportado a los países desarrollados unas cotas de bienestar elevadísimas. Nos ha permitido desarrollar nuestra esperanza de vida más allá de lo naturalmente esperable, nos ha permitido liberar tiempo para la creación de conocimientos y hemos diversificado de tal manera las actividades económicas que el número de profesiones no deja de aumentar.
Pero este capitalismo que tanto nos ha dado ofrece una segunda cara, bastante desagradable. Nuestro desarrollo, basado en una filosofía claramente individualista y, tal vez por ello cortoplacista, se ha producido a expensas del deterioro acelerado de nuestro medio ambiente. Un medio que, no se nos olvide, es el que nos proporciona nuestro propio sustento vital: no es sólo espacio del que podamos disponer a nuestro antojo. Afortunadamente para nosotros los españoles, hemos nacido del lado de los vencedores, del lado de los que han podido crecer a expensas de la expoliación del medio natural propio y ajeno. Pero en la medida que más y más personas se van sumando al carro del desarrollo en China, India y Rusia, más notoria es la insostenibilidad de nuestro modelo de crecimiento perpetuo.
La emergencia creada en torno al cambio climático es, posiblemente, la punta de lanza actual del ecologismo y la más afilada desde la perspectiva mediática que nunca haya tenido. En la lucha contra el calentamiento global se han lanzado propuestas de lo más variado, desde el infructuoso Protocolo de Kyoto, de repercusiones poco relevantes en el proceso, hasta el consumo de productos ecológicos.
Sin embargo, la base del problema, la naturaleza autodestructiva de nuestro modelo económico, no se pone en duda, y seguimos buscando la mejora a través del crecimiento del PIB y no del aumento de la calidad de vida, que posiblemente (a partir de un determinado nivel) se desacople de la serie de PIB en los países más avanzados.
En lugar de ello, el capitalismo ha hecho lo que sabe hacer mejor que ningún otro sistema antes: buscar oportunidades de negocio. Y así han crecido a nuestro alrededor miles de propuestas de productos ecológicos o “neutros” para el CO2: desde un queso producido con energías renovables, hasta los coches “ecológicos” que hacen de las mejoras en el rendimiento de los consumos una etiqueta de sostenibilidad para sus vehículos. De esta manera se amplía aún más la gama de productos a nuestra disposición, interpelando a nuestra mala conciencia ecológica. Preferimos comprarnos un coche supuestamente ecológico antes que plantearnos su verdadera utilidad para nosotros.
Así, los billetes generados, verdes como la verde y natural selva, entran a formar parte del sistema global, en el que se mezclan con los no tan verdes, marrones y amarillos, circulando por los mismos canales y por las mismas manos.
Así, en fin, en lugar de replantearnos nuestra forma de actuar con el planeta, nos enrocamos en el consumo y asumimos que lo ecológico es bueno per sé, sin mirar más allá, sin caer en los miles de kilos de materias primas que aparcamos cada día en la puerta de casa, para llevarnos a un trabajo al que se llega en menos de media hora andando, o en 10 minutos en autobús.
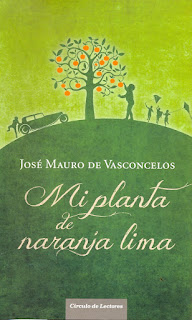

Comentarios
Publicar un comentario