Si me ve en el suelo, por favor no me pise (Desert Run y 4)
Tercera noche en blanco. Hay algo peor que el insomnio. Es el pensamiento torrencial; ese que te sorprende en las noches que se eternizan, entreteniendo la vigilia obligada. Cuando el pensamiento torrencial te asalta, lo mejor es estar descansado y tener la cama bien asegurada al suelo, porque a veces las olas que éste provoca pueden terminar arrastrando la cama y, casi siempre, anegando la habitación. En la noche de la Kasbah Tombouctou entre los sueños ligeros y la vigila recorrí varias veces el trayecto del día siguiente. En alguna de ellas abandoné casi a borde de la meta, lo que resulta mucho más trágico. En otras lograba llegar por delante de mis compañeros y en alguna simplemente llegaba para comprobar que ya no me esperaba nadie en la meta.
En cualquier caso, como siempre, el día termina venciendo a los pensamientos torrenciales y a las noches, y el sol impone su ley en las circunvoluciones de mi cerebro. Como cada mañana nos esperaba la ardua tarea de preparar las maletas para el viaje de la tarde. También había que preparar el espíritu, demasiado cansado de los kilómetros nocturnos. La dosis de café era hoy más imprescindible que nunca. Aunque técnicamente era la etapa más sencilla, por delante nos quedaban 26 kilómetros, y las piernas ya estaban muy cascadas.
La noche, por desgracia, no sólo había dejado secuelas en mi consciencia. A Leo los que no le dejaron dormir fueron los vómitos. Algo en la cena le había sentado mal y su sistema digestivo decidió expulsarlo. El hombre fuerte del equipo, pues, estaba muy tocado. Con todo y con eso, decidió ser de la partida. Durante el desayuno apenas comió nada, aunque le preparamos dos litros de solución isotónica enriquecida con vitaminas para tomar durante el esfuerzo que se avecinaba. Por su parte, Luis seguía coleccionando uñas ennegrecidas y ampollas.
La carrera, a diferencia de los días anteriores, no partía del hotel o sus inmediaciones, sino que había que recorrer un amplio trecho en coche hasta llegar al páramo en el que se izaba el arco de salida: un lugar en medio del gigantesco pasillo que se habría entre las montañas negras, que servían de frontera con Argelia y otras montañas de dunas amarillas. El suelo, duro y pedregoso, era como imaginábamos y se mantendría así hasta los 2 kilómetros finales, en los que la entrada al oasis de meta volvería a ser de arena suelta.
De camino a la salida íbamos más silenciosos que de costumbre, supongo que en parte nerviosos por estar tan cerca del final, y en parte también por las circunstancias de cada uno. Al llegar al destino y mientras estirábamos fueron muchos los que se acercaron a nosotros para leer el lema del día: “si me ve en el suelo, por favor no me pise”. Aunque, la verdad, a esas alturas yo pensé que los tres seríamos capaces de llegar hasta el final. Como de costumbre, estaba equivocado.
Desde el primer momento se formaron los grupos usuales, aunque a decir verdad nosotros nos mantuvimos unidos más tiempo que de costumbre. Sin embargo, poco a poco, volvimos a escalonarlos en el orden usual. Según veía alejarse a mis compañeros, mis sueños de grandeza se iban escondiendo bajo las piedras del camino. Pronto mi único objetivo era llegar hasta el final. Para enfrentar los últimos kilómetros había añadido a mi equipamiento habitual unos cascos para poder ir escuchando uno de mis pocasts favoritos: La biblioteca de Alejandría. Ya había comenzado a escuchar este episodio en mis entrenamiento previos, pero como duraba más de 8 horas no fui capaz de acabarlo. Supuse que en las 3 horas de carrera le daría un buen avance. Y así fue, tuve tiempo de terminar de oír la biografía de Salvador Dalí, los supuestos sucesos paranormales de la casa de Amityville y una buena parte del Japón feudal y el caso de los 47 ronin. Tengo que reconocer que durante muchos kilómetros fue el único entretenimiento a mi alcance, ya que el paisaje apenas tenía variaciones. Siempre arena a la izquierda y montañas a la derecha y a lo lejos; tan sólo un asno (en realidad, otro asno) y los puestos de avituallamiento.
Como en la media maratón anterior, los avisos cada cinco minutos me servían para marcar el ritmo de bebida. Desde el primer avituallamiento al agua la acompañé de alimento sólido: dátiles, plátanos y geles. Si caía no sería por falta de energía; tampoco volvería a sufrir una pájara como la del Calar Alto (véase la primera entrega de esta saga). Los kilómetros se acumulaban a mis espaldas mucho más lentamente que en los días anteriores y me daba perfecta cuenta de ello. Tanto me daba cuenta, que en el kilómetro 17 (hacia el final del relato de Amityville) tuve que comenzar a caminar. No es que me encontrara en las últimas, pero tenía las piernas enormemente cargadas y veía peligrar el objetivo. Me paré, y sentí que fracasaba en parte. Estaba solo, tenía gente muy por delante o muy por detrás y las bromas de los presentadores sobre los sucesos en la supuesta casa encantada que llegaban a mis oídos a través de los cascos, apenas me arrancaban una sonrisa.
Al siguiente avituallamiento llegué muy cascado, aunque cuando vi las camisetas verdes del equipo de apoyo me sentí un poco mejor. Por desgracia, al llegar a ese punto me esperaba una mala noticia. Leo no había podido seguir. En el kilómetro 20 se había tenido que parar para volver a vomitar. Echó toda el agua que había estado bebiendo durante toda la mañana, por lo que fue un milagro que llegara tan lejos. Aquello nos dejaba a Luis y a mi como únicos representantes del equipo en carrera. Ya no tenía excusa, debía llegar.
Me comí un gel, un par de dátiles, un trozo de plátano ennegrecido y enterrado en moscas y una repugnante barrita energética. Con ese combustible volví a correr; sólo era cuestión de 6 kilómetros. El comodoro Perry apuntaba sus cañones hacia Edo y obligaba a los japoneses a romper con su aislamiento y, de paso, a dejar atrás el feudalismo cuando eché a correr de nuevo. El podcast saltaba en el tiempo, volvía a los tiempos de la unificación y hablaba del honor, de los samurais, de los shogun y del emperador, mientras yo miraba al suelo y seguía la pista: una recta infinita en mitad de la soledad.
Me comí un gel, un par de dátiles, un trozo de plátano ennegrecido y enterrado en moscas y una repugnante barrita energética. Con ese combustible volví a correr; sólo era cuestión de 6 kilómetros. El comodoro Perry apuntaba sus cañones hacia Edo y obligaba a los japoneses a romper con su aislamiento y, de paso, a dejar atrás el feudalismo cuando eché a correr de nuevo. El podcast saltaba en el tiempo, volvía a los tiempos de la unificación y hablaba del honor, de los samurais, de los shogun y del emperador, mientras yo miraba al suelo y seguía la pista: una recta infinita en mitad de la soledad.
A la altura del kilómetro 23 el camino se hacía más duro, pero logré seguir corriendo metiéndome en los surcos dejados por las ruedas de los 4x4. A la derecha del camino aparecieron unos cercados hechos de palmas en los que la arena jugaba a anegarlos. Imaginé que serían sembrados antiguos. Las palmeras aparecieron casi de pronto y entonces supe que ya había llegado. En el último avituallamiento me bastó con cambiar la botella de agua. Ya casi podía escuchar la música.
En los últimos 150-200 metros el suelo volvía a ser una pista de tierra en la que se podía correr. Tras el tramo de arena, volver a ganar tracción en la zancada era un placer. Escuchaba la música casi al lado y aceleré el trote. Ahora corría como no lo había hecho en los tres días anteriores. Hice una última curva a derechas y me encontré prácticamente debajo de la pancarta de meta. Había llegado y esperándome con los brazos abiertos estaba mi animadora particular. Apenas había cruzado cuando me abrazó y las lágrimas se me agolparon de pronto entre los párpados.
Allí estaban casi todos los corredores que habían pasado el día, ya que apenas quedaban por cruzar la meta algunos pocos. En las caras de todos había felicidad. A nadie le importaba que los primeros habían tenido batalla, que Carlos pudo con Vicente, y que éste pudo escalar al segundo puesto. Lo importante es que habían llegado, todos habían vencido a sus fantasmas y a su cansancio y habían logrado cruzar la línea de meta.
Siempre he pensado que la felicidad está normalmente en el camino, en el acercamiento progresivo al objetivo. Hoy se que hay excepciones. Cruzar la meta, sentir el abrazo de la gente, saberme capaz de superar mis límites me hizo inmensamente feliz.
La otra cara de la moneda la vivía Leo, echado en la tienda enfermería, con el médico rebuscando en su bolsa un inyectable de primperán. Le habían faltado 6 kilómetros, pero había corrido los 20 previos prácticamente deshidratado. Lo suyo era aún más meritorio, casi heroico. Y, encima, cuando tuvo que abandonar apenas sin resuello, aún le quedaron ganas de hacer un chiste: “voy a ser el único que le de significado a la camiseta”.
Apenas tuve tiempo de estirar unos minutos, asearme muy ligeramente y cambiarme de camiseta para comenzar la última etapa del viaje. La carrera ya era historia, pero aún nos quedaban muchas horas de permanencia en Marruecos. Desde un alto pudimos ver el oasis que nos había servido de colofón a nuestra larga aventura y luego cubrimos la distancia hasta el hotel en el que todo comenzó: la Kasbah Xaluca.
La tarde la teníamos libre. Leo se quedo acostado para recuperarse, Luis y Aurora fueron al pueblo de compras y el resto nos quedamos en el jacuzzi y la piscina, aunque el jaleo de los chiquillos apenas nos permitió disfrutar del baño. No obstante, tengo que reconocer que a mi me daba lo mismo; desde hacía unas horas se había dibujado en mis labios una sonrisilla estúpida que aún tardaría algunos días en borrarse.
Estábamos citados a las 19:30 para la entrega de premios y la cena de gala. Antes de entrar en la sala nos repartieron las camisetas oficiales de la prueba: un magnífico trofeo que luciré a buen seguro en la próxima media maratón de Almería. A la entrada del salón de congresos en el que se iba a celebrar la gala nos esperaban los músicos del primer día. Las fanfarrias se paseaban por encima de las cabezas de los que íbamos entrando. Sobre el escenario, en una mesa, se encontraban los trofeos para los ganadores y las medallas para los finishers.
La gala avanzó deprisa. Se notaba la emoción en el ambiente, que cristalizó cuando nos proyectaron un resumen de las fotos realizadas por el fotógrafo oficial del evento. Ahora comprendimos el sentido que tenía tirarse al suelo a nuestro paso. Los planos eran geniales. Luego de entregar los premios a los vencedores, fuimos subiendo a por nuestras medallas el resto de participantes, todos emocionados y felices. Y entonces vino la cena. Aunque tal vez sea más correcto decir que entonces vino la fideuá. Hasta 3 paelleras cayeron (esas conté, pero no descarto que fueran más), no debió quedar nadie sin probarla aquella noche.
Tras la cena aún nos quedaba otra sorpresa. Habían preparado una fiesta de Halloween en un pequeño oasis al que nos llevaron otra vez en nuestros coches. La verdad es que reaalizaron un trabajo estupendo, con barra, zona de descanso, pista de baile y mesa de mezclas. Lástima que el repertorio musical fuera tan mediocre y que el personal estuviera tan cansado. Nos retiramos tras una copa y, al menos yo, esa noche por fin dormí de un tirón y descansando.
El ultimo día en Marruecos estuvo lleno de contenidos. Dimos un paseo por los exteriores en los que se rodó Sáhara. Subimos a la cumbre de una montaña redondeada que en su día hizo de cárcel para los colonizadores portugueses. Quedaban en pié alguno de los muros, pero creo que eran inútiles. En kilómetros a la redonda sólo había horizonte. Sólo un superhombre hubiera sido capaz de sobrevivir en medio de aquel absoluto vacío.
Luego nos llevaron a un mercado tradicional, con su burro parking, su mercado de ovejas, su zoco y sus carnicerías típicas, llenas de cabezas de carneros y moscas.
La última comida la realizamos en una “pizzería bereber” en Erfud, con un menú a base de ensalada, pizza, pinchos morunos, huevos sobre una especie de pisto y frutas. El viaje de vuelta al aeropuerto, que la primera vez hicimos de noche, era un palmeral eterno; de hecho nos informaron que formaba parte de uno de los palmerales más grandes del mundo, lo que pudimos comprobar en una última parada para fotos.
Ya sólo quedaba el vuelo de regreso. Tras ver partir a nuestros compañeros de Barcelona, subimos a nuestro avión y comenzamos a echar de menos el desierto...













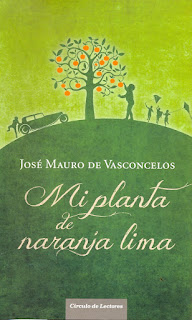
Comentarios
Publicar un comentario